Un relato de terror para Hallowen…
El anciano Mr. Kirby, tras el recuento de la recaudación diaria, salió de su tienda con intención de volver a casa junto a su esposa. Cerró la puerta del establecimiento y, silbando una alegre tonadilla, se alejó calle abajo, a duras penas iluminada por la escasa luz de las farolas.
Atrás dejaba la tienda, después de diez horas de trabajo. Era un local grande, aunque Kirby había conseguido convertirlo en un lugar acogedor a pesar de su tamaño. El polvo se acumulaba sobre las estanterías, a veces incluso semanas enteras, hasta que la esposa del anciano se decidía a visitar el lugar y las limpiaba, sin hacer caso de las protestas de su marido, quien aseguraba que el polvo le daba a la tienda un aire más digno y más antiguo a su establecimiento, un próspero negocio de antigüedades y cosas raras.

Allí podías encontrar casi cualquier cosa: Desde una vieja plancha de hierro fundido que, tal vez perteneció al Presidente Franklin, hasta el cromo que nunca aparecía en los sobres que te comprabas de niño. Mas, sin duda alguna, de lo que más orgullosos estaban los dos viejos propietarios del bazar, era de su colección de muñecas. Muñecas antiquísimas, se rumoreaba que la más moderna de aquellas muñecas databa de antes de la Segunda Guerra Mundial, y que había pertenecido a la familia del Presidente Roosvelt.
Su valor, como se comprenderá, era poco menos que incalculable. No era, sin embargo, ésta la preferida de Kirby, sino una mucho más vieja y sucia, con el trajecito medio descosido, con las manitas de porcelana, y un único ojo de vidrio, a la que el viejecito había bautizado desde el primer día con el nombre de Rose Mary, en honor de su única hija, muerta en un horrible accidente de tráfico cuando a duras penas tenía tres años.
Como ya hemos dicho, Douglas Kirby caminaba hacia su casa, donde le esperaba su amada mujer con el plato de cena sobre la mesa, y una amorosa sonrisa en los labios. Recién había cumplido los setenta años, pero conservaba intacto todo su cabello, aunque éste se había tornado completamente blanco. Poseía un rostro alargado y fino, ojos pequeños y vivarachos, una nariz prominente, y una boca pequeña, de labios finos, y constante gesto fruncido.

Pocas eran las veces que, fuera de su tienda, se paraba a charlar con sus conciudadanos, lo que había generado el rumor absurdo de que estaba un poco chiflado. Muchos afirmaban que había traspasado el límite, y lo acusaban de hablar con sus muñecas cuando se quedaba solo en el establecimiento.
En un bar cercano, mientras tanto…
– ¿Vosotros no sois de por aquí, verdad? -Willie, dueño del bar, no le quitaba el ojo a los dos forasteros que, sentados en una mesa cercana a la puerta, vigilaban con demasiada atención la tienda de antigüedades.
– ¿Eh? -Uno de los tipos dedicó a Willie una extraña sonrisa-. No, somos de Chicago.
– Ah -El barman asintió con un leve cabeceo, y dedicó su atención a un nuevo cliente, que acababa de entrar.
Poco más tarde, William volvía a interesarse por los dos desconocidos:
– ¿De Chicago ha dicho?
– Así es, de Chicago -respondió, de nuevo el mismo hombre.
– ¿Son anticuarios? -El dueño del establecimiento hizo un gesto con la cabeza, en dirección a la tienda de Mr. Kirby.
– ¡Oh, no! -Contestó esta vez el otro hombre.
– ¿Ah, no?
– No, no.
– Pues parecen muy interesados en el anticuario -comentó Willie, con tono mordaz e irónico
– Eso, amigo, se debe a que nos gustan las antigüedades -se apresuró a responder de nuevo el primero de los dos individuos.
– Ah, pues en esa tienda, lo máximo que encontrarán serán muñecas rotas y cubiertas de polvo -y tras este comentario, Willie dejó el tema por zanjado, y se dedicó de lleno a atender a los parroquianos.

Media hora más tarde los dos forasteros salían del bar y se encaminaban al motel de la viuda Klein, donde habían alquilado un par de habitaciones, las cuales, según su costumbre, no tenían pensado pagar, cosa que llevaban haciendo impunemente desde hacía meses, en su recorrido de robos y atracos por el país.
– ¿Crees que el barman hablaba en serio, Roy?
– No. Supongo que lo dijo para despistar. Seguramente se olió lo qué pensamos hacer y pensó que, si nos decía que en la tienda no había nada de valor, nosotros nos iríamos del pueblo, ¿verdad?.
– Marty, eres un chico listo -el llamado Roy alzó la cerveza que estaba bebiendo, y brindó a la salud de su compañero.
Horas después, ya entrada la noche, los dos delincuentes salían de sus habitaciones y se dirigían a la tienda de Mr. Kirby; llevaban un gran saco de tela.
– Si todo lo que nos contó aquel tipo es cierto, podemos hacer un gran negocio.
– Pues Marty, yo no acabo de creérmelo -Roy se detuvo y miró a su amigo, mientras rebuscaba el juego de ganzúas en los bolsillos de su pantalón-. Hasta que no lo vea con mis propios ojos.
– ¡Mira, ahí está la tienda! -Marty hizo un gesto a su amigo y, tras comprobar que no había nadie en las cercanías, cruzó la calle en dirección al bazar de Mr. Kirby.
– Deja, voy a probar con las ganzúas -Roy, sin perdida de tiempo, mientras su compañero vigilaba, comenzó a manipular la cerradura de la persiana con el juego de garfios.
– ¿Ya está?
– ¡Sí! -Levantaron la persiana lo suficiente para poder entrar agachados al interior del local-. Comencemos a buscar.

– ¡Mira! -Exclamaba pocos minutos después Roy mientras mostraba a su compañero una pequeña cajita tallada en ébano-. Esto debe valer, por lo menos… ¡trescientos dólares!
– Deja eso -ordenó Marty con voz firme-. Aquel hombre fue claro. Sólo las muñecas.
– O.K. -Roy devolvió la caja de madera a su lugar y siguió a su compañero al fondo de la tienda, en busca de la valiosa colección de muñecas antiguas.
– ¿Ves algo?
– No, esto está muy oscuro.
– Espera, -Marty rebuscó en los bolsillos de su pantalón hasta dar con una pequeña linterna- ahora.
Encendió la diminuta lamparilla de bolsillo, iluminando con el pequeño haz de luz una enorme estantería repleta de muñecas y muñecos.
– ¡Joder, qué susto! -Exclamó Roy al ver todos aquellos rostros de porcelana mirándoles desde los estantes.
– ¡Chist, calla! -Su compañero se llevó un dedo a los labios-. Vamos a meterlas en la bolsa.
– Espera, -pidió Roy mientras se alejaba camino de la puerta del local- me he dejado el saco en la entrada.
– No tardes.
Y Marty se quedó solo en el estrecho pasillo de la oscura tienda. No había pasado ni un minuto cuando…
– ¡FUERA!
– ¡Eh! -Marty, espantado, giró la cabeza hacia el lugar de donde había surgido la voz, sin encontrar otra cosa que las viejas muñecas.

Mientras en la entrada:
– ¿Dónde mierda habré dejado el maldito saco? -Iluminándose a duras penas, con el débil resplandor que entraba por debajo de la persiana, Roy buscaba la bolsa de tela.
Finalmente, tras varios minutos de búsqueda, se incorporó y marchó en busca que su amigo con intención de pedirle la linterna.
– ¿Marty, estás ahí? -Sin respuesta-. Necesito la linterna.
– ¡Roy, por favor, ayúdame!
– ¿¡Marty!? -A tientas, el ladrón siguió la voz de ayuda de su amigo hasta llegar al lugar donde, hacía cinco escasos minutos, le había dejado para ir a por el saco. Mas, junto a la estantería llena de muñecas no había nadie, sólo la pequeña linterna aún encendida, tirada en el suelo.
– ¿Qué está pasando aquí? -Roy, temblando de pies a cabeza, se agachó y recogió la lamparilla portátil-. ¿Marty, estás ahí?
– ¡FUERA!
– ¿Q-quién anda ahí? -A duras penas pudo evitar el ladrón que, con el susto, la linterna de bolsillo se le cayese de las manos.
Y entonces, como en una extraña y psicodélica pesadilla, ante los asombrados ojos de Roy, una a una, todas y cada una de las muñecas de la estantería comenzaron a agitarse, a moverse y… ¡A hablar!
– ¡Eres malo! -Murmuraban mientras, con sus diminutos deditos de porcelana, señalaban al maleante-. ¡Y te vamos a castigar!
– ¡Mierda! -Roy giró sobre sus talones e intentó escapar.
– ¿Dónde crees qué vas? -A sus pies, tres muñecos le cortaban el paso, estirando sus blancos bracitos hacia él-. ¡Vamos a castigarte!
– ¡No, malditos monstruos! -Furioso y asustado, Roy comenzó a patear a los muñecos, quebrando sus frágiles bracitos y cabezas de porcelana.
– ¡Asesino, asesino! -Gritaban desde el estante aquellas muñecas, que no podían moverse.
– ¡Muerte al ladrón! -Se escuchó, de repente, una voz mucho más potente que las otras-. ¡Qué corra el mismo destino que su cómplice! -Y algo surgió de detrás de la estantería.
– ¡Mierda, joder, ostia puta! -Roy tropezó y cayó al suelo cuan largo era, al ver aquello que se le venía encima.

– ¡Tu amigo está aquí conmigo! -Armada con unas pequeñas tijeras de costura, una muñeca, bastante más grande que el resto, avanzaba hacia él, sonriéndole, mostrándole unos blancos dientecillos de plástico.
– ¿Quién, qué eres tú? -El ladronzuelo intentó reptar hacia atrás, apoyándose en sus codos.
– Me llamo Rose Mary y soy una linda muñequita -canturreó la muñeca, mientras daba un paso hacia Roy-. Juega conmigo y seamos amigos.
– ¡Nooo!

Al día siguiente…
– ¿Y dice usted, Mrs. Klein, que esos dos hombres marcharon sin pagarle el alquiler de las habitaciones? -Nick Travis, Jefe de Policía de Rock Bridges, tuvo esa mañana doble trabajo. Por un lado, el atraco a la tienda de antigüedades del viejo Kirby. Por otro, dos tipos se habían marchado del motelito de la viuda Klein sin pagar.
Mientras, en el bazar de Kirby.
– No se llevaron nada -Lucille Kirby ayudaba a su marido a recoger las muñecas caídas de las estanterías.
– Seguramente no tenían ni idea del valor de estas muñecas -su marido, con gesto amoroso, tomó a Rose Mary del suelo y la volvió a colocar en su sitio mientras le susurraba en su orejita de porcelana- Muchas gracias.

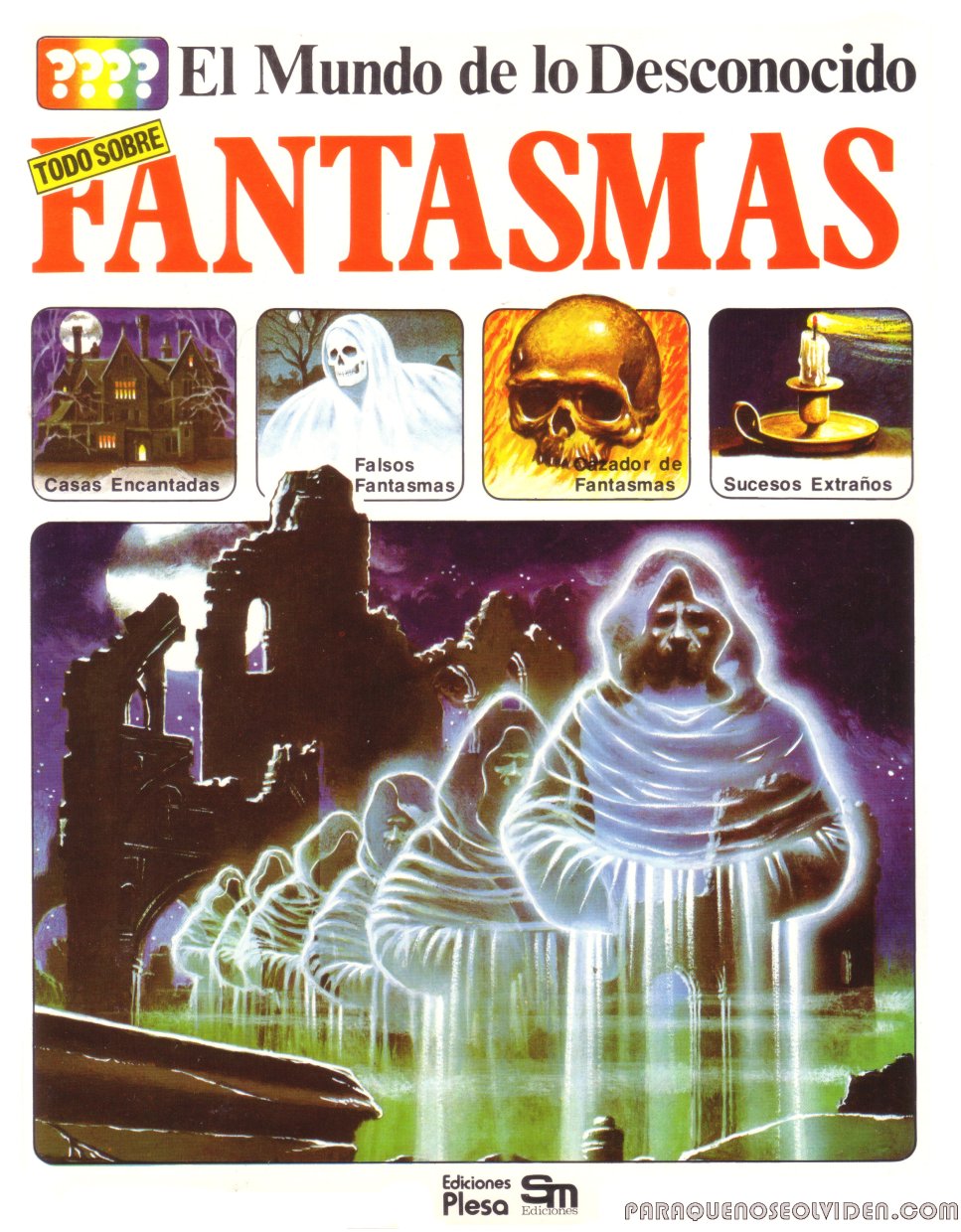


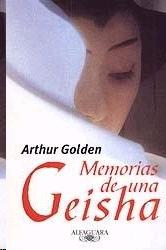

Me ha impresionado la historia, siempre me han dado miedo las muñecas de porcelana.
Escalofriante, no me han gustado nunca las muñecas Conchi