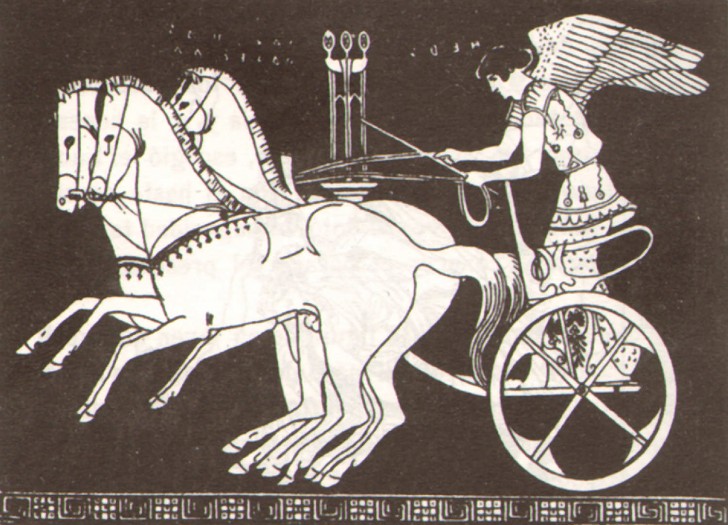Vesta (Hestia para los griegos), diosa del fuego, era hija de Saturno y de Cibeles. Su culto fue introducido en Italia por el príncipe troyano Eneas; cinco siglos después Numa le erigía un templo en Roma, en el que se guardaba el paladión y se mantenía continuamente vivo el fuego sagrado.

Suelen representarla vestida con una larga túnica y la cabeza cubierta por un velo. Con una mano sostiene una lámpara o bien una antorcha; otras veces empuña un dardo o el cuerno de la abundancia.

Sus sacerdotisas, llamadas vestales, fueron elegidas primeramente por los reyes y después por los pontífices. Debían ser éstas de condición libre y sin defecto físico alguno. Era su misión principal custodiar el templo de Vesta y mantener siempre encendido el fuego sagrado, símbolo de la perennidad del imperio.

Si el fuego se apagaba, se producía en la ciudad una aflicción general, se interrumpían los negocios públicos y se creían amenazados por las mayores desgracias y no renacía la tranquilidad hasta que de nuevo se hubiese obtenido el fuego sagrado que los sacerdotes se procuraban directamente de los rayos del sol, bien del fuego producido por el rayo, o ya por medio de un taladro que se hacía girar con gran velocidad en el orificio practicado en un trozo de madera.
Las vestales debían observar riguroso celibato; su castidad e inocencia habían de ser ejemplares. El castigo que a las culpables se imponía era la muerte ¡y qué clase de muerte! La vestal era enterrada viva.

La infortunada bajaba al sepulcro en medio de las ceremonias más espantosas: el verdugo colocaba a su lado una lamparita, un poco de aceite, un pan, agua y leche; después cerraba el sepulcro sobre su misma cabeza.
Las vestales, hallaban la consideración de sus conciudadanos y la distinción de que eran objeto como digna compensación de las privaciones a que vivían sometidas. Todos los magistrados les cedían el paso. En asuntos de justicia, su palabra era por sí sola digna de todo crédito.

Cuando salían de su morada iban precedidas por un lictor provisto de las fasces rituales y si al pasar por una vestal por la calle se encontraba con un criminal que llevaban al suplicio, le salvaba la vida con sólo afirmar que el encuentro era fortuito.
Los testamentos, los actos más secretos, las cosas más santas eran a ellas confiados. En el circo tenían asignado un sitio de honor; la manutención y demás gastos que su vida exigía corrían a cargo del tesoro del estado.

Cuando habían cumplido treinta años de servicio sacerdotal les era permitido volver al mundo y sustituir el fuego de Vesta por la antorcha del himeneo. Pero raras veces usaban de un privilegio que les era concedido en época ya tardía; la mayor parte de ellas preferían pasar el resto de sus días allí donde había transcurrido su juventud: entonces servían de guía y ejemplo a las novicias que ellas iniciaban.